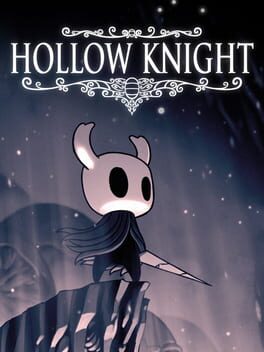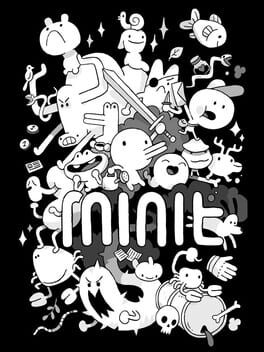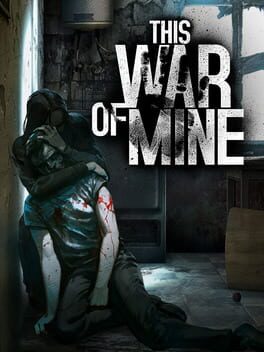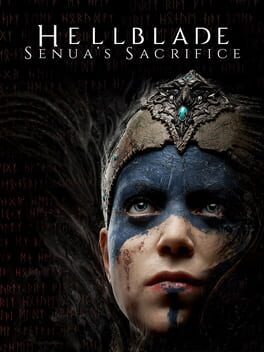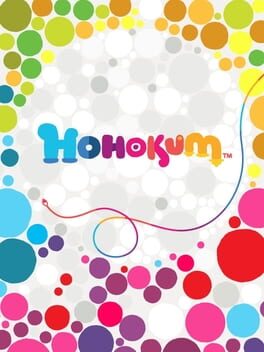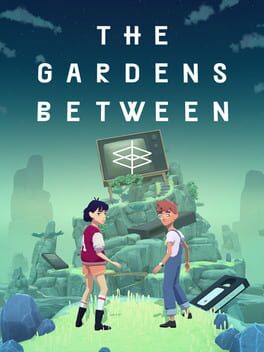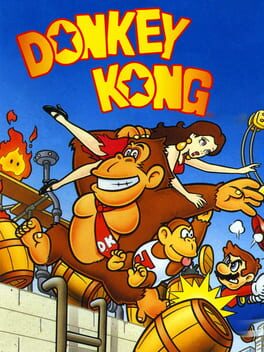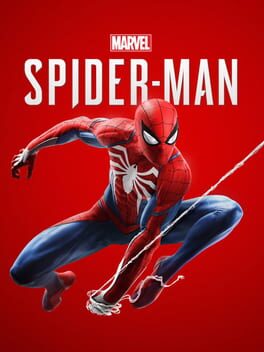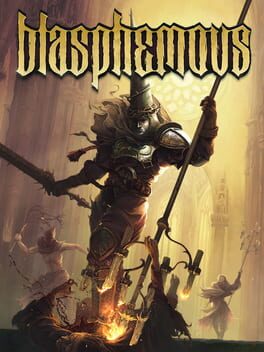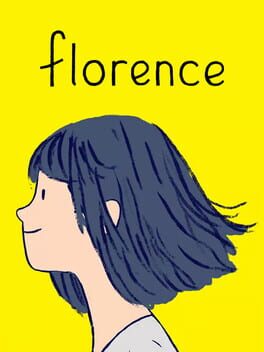Arguably the best game in Pokémon series. Within the conservative context of a franchise like Pókemon, Black and White 2 keeps the narrative emphasis of its predecessor and decrease the chatty heavinnes of these. Even lossing the freshness of the firts Black and White completely new Pokédex, now travelling Teselia feels much more interesting than before. All of that come along with tiny/great details such as the best GYMs and Dungeons in the series or its charming art direction - especially its sound-.
Only a Pókemon game BTW. Keep Calm.
Only a Pókemon game BTW. Keep Calm.
2017
Entiendo perfectamente por qué este juego es tan aclamado. La construcción de su mundo parece honda, tiene cierto carisma visual, el control es satisfactorio... Pero Hollow Knight realmente es una amalgama de greatest hits del videojuego de la última década. Es paradójico que de todo lo que compone al juego, cueste encontrar algo que le pertenezca de verdad. Casi parece como si estuviera “vacío”.
El título tiene su fuerte en las interconexiones -narrativas y no- que tejen los diferentes lugares que componen su vasto mapeado. Pero le cuesta mantener su sensación de mundo porque el jugador no descubre, redescubre. Es imposible fascinarse con la exploración de sus parajes cuando todo lo que revelamos ya lo habíamos vivido antes.
Mientras juego me veo continuamente pensando: “el ataque en salto es igual que el de Shovel Knight pero con timing”, “¿aquí han querido ser Guacamelee!?”, “la historia, la forma de contarla e incluso los personajes que encuentras por el camino bien podrían merecer una demanda de Miyazaki y FromSoftware”
Todo apuntalado porque la desorientación y el avance expeditivo por una nueva zona acaba en el momento en el que encontramos al cartógrafo que nos vende el mapa de la susodicha. No nos adentramos en territorio hostil para conocerlo con nuestros propios ojos, sino que el acto instintivo una vez llegamos a tierra virgen es buscar a nuestro colegui para luego avanzar con las dudas diluidas por lo que aguarda.
Hollow Knight pone mucho empeño en desarrollar un universo decadente que redescubrir. Pero nuestro periplo por él acaba siendo más paseo que viaje.
El título tiene su fuerte en las interconexiones -narrativas y no- que tejen los diferentes lugares que componen su vasto mapeado. Pero le cuesta mantener su sensación de mundo porque el jugador no descubre, redescubre. Es imposible fascinarse con la exploración de sus parajes cuando todo lo que revelamos ya lo habíamos vivido antes.
Mientras juego me veo continuamente pensando: “el ataque en salto es igual que el de Shovel Knight pero con timing”, “¿aquí han querido ser Guacamelee!?”, “la historia, la forma de contarla e incluso los personajes que encuentras por el camino bien podrían merecer una demanda de Miyazaki y FromSoftware”
Todo apuntalado porque la desorientación y el avance expeditivo por una nueva zona acaba en el momento en el que encontramos al cartógrafo que nos vende el mapa de la susodicha. No nos adentramos en territorio hostil para conocerlo con nuestros propios ojos, sino que el acto instintivo una vez llegamos a tierra virgen es buscar a nuestro colegui para luego avanzar con las dudas diluidas por lo que aguarda.
Hollow Knight pone mucho empeño en desarrollar un universo decadente que redescubrir. Pero nuestro periplo por él acaba siendo más paseo que viaje.
2019
Hace poco leí de una persona que tan solo leía relatos, cuentos o novelas cortas porque era más fácil que se acercasen a la redondez debido a su pequeñez y ambición limitadas. No estoy totalmente de acuerdo con esa forma de afrontar la cultura. La duración o expansión de un producto cultural no acota sus miras, estas solo dependen del talento del autor/es. Además de que prefiero algo basto, imperfecto y arrebatador que algo redondo, perfecto y miedoso. Dicho esto, 198X es de esas experiencias cortas, acotadas y redondas. Un comentario breve y autobiográfico que hace las veces de radiografía de una época del videojuego. Pero no de lo que había dentro de las pantallas, sino en las cabezas de aquellos primeros jugadores que pasaron su adolescencia en los salones de Arcade. El juego nos pone a los mandos de recreaciones de algunos de los grandes mitos de aquella época: Streets of Rage/un yo contra el barrio cualquiera, un shot em up que podría ser R-Type, OutRun, un runner en 2D que se parece a Ninja Gaiden y un RPG/dungeon crawler que tiene como jefe final la Motherbase de System Shock. Entre partida y partida, la narración de una muchacha de un barrio a las afueras de la ciudad (Suburbia se llama, viva la sutilidad) que discurre entre la monotonía de su entorno, el anhelo de la reciente infancia y la capacidad de los videojuegos para evadirse de la realidad. Yo soy absurdamente joven (perdón), por lo que mi experiencia con los arcades es reducidísima. Y excepto durante unos meses de relación enfermiza con FIFA 18, jamás he acudido al videojuego por escapismo. Sin embargo, el título es capaz de sintetizar esa sensación de vivir en un pueblo con la ciudad como referencia cercana y ese sentimiento de no pertenecer a nada cuando se van quemando etapas. Esto me hace admirar la condensación de un juego que no controlamos fuera de sus partes de juego puro y pese a ello puede encapsular el sentir de una generación de ya no tan jóvenes jugadores. La falta de riesgo y aristas a las que hago mención al principio y que acercan a la obra a esa idea de redondez (signifique lo que signifique) me impiden elevarlo, pero 198X tiene cierta sensibilidad. Sobre todo el monólogo que entona mientras atravesamos las autopistas de Outrun demuestra un entendimiento de las bondades de la obra de Yu Suzuki que no todo el mundo alcanza. Cuando una vez a los mandos olvidamos que el que se supone que está jugando es el chaval que después tomará la palabra, el juego nos hace darle la razón y simplemente dejarnos llevar.
2019
A Short Hike coge muchas cosas prestadas. De Breath of The Wild toma el sistema de stamina. Que casualmente se agota al saltar, escalar o correr y se incrementa gracias a nuestra curiosidad. De Animal Crossing su apariencia, de forma casi descarada. Y no de cualquiera, sino de Wide World, el de DS, la consola de cualquiera de mis vacaciones cuando era un infante. Ah, y también la pesca. Incluso hay algún guiño a Celeste en ese salto en el aire y en las plumas doradas que aumentan nuestra energía.
Y sin embargo, consigue hacerlo todo suyo por como funciona la isla de Hawk Peak como lugar. Una acumulación de rocas sobre el mar a la que se escapa huyendo del ajetreo de la ciudad. Caminos que pocas veces se siguen porque no hay píxel que no podamos pisar. Corrientes de viento que aprovechar para planear impulsados por ellas. Pequeñas recompensas para que no quede rincón por husmear. La gracia y el calor que desprenden los habitantes de la isla hacen que sea un gusto perder el rumbo a cada rato o hacer recados que la mayoría de las veces tildaría de tediosas. Y los animalillos no solo son simpáticos sin más, sino que los hay con historias dignas de ser contadas.
Claire, la protagonista, tiene como objetivo llegar a la cima de la montaña en busca del único punto con cobertura móvil de todo el archipiélago. Porque tenía que haber un fin a todo esto. A Short Hike antepone el viaje al destino. Desprende una devoción por el camino vivido que pocas veces he visto plasmado con tanta sinceridad en un videojuego. De hecho, hace hincapié en que no importa no haber llegado, sino lo que se ha avanzado. A veces utilizamos la palabra fracaso muy a la ligera. Y pese a todo esto, Claire llega a la cima y recibe la esperada llamada. Y vale la pena.
Como colofón, desandamos el camino planeando alrededor de las cordilleras escaladas, los senderos pateados y los ríos cruzados. Como esos evocadores saltos al vacío de Grow Home. Llegar a casa y tomarse un descanso merecido después del mejor día del verano.
Y sin embargo, consigue hacerlo todo suyo por como funciona la isla de Hawk Peak como lugar. Una acumulación de rocas sobre el mar a la que se escapa huyendo del ajetreo de la ciudad. Caminos que pocas veces se siguen porque no hay píxel que no podamos pisar. Corrientes de viento que aprovechar para planear impulsados por ellas. Pequeñas recompensas para que no quede rincón por husmear. La gracia y el calor que desprenden los habitantes de la isla hacen que sea un gusto perder el rumbo a cada rato o hacer recados que la mayoría de las veces tildaría de tediosas. Y los animalillos no solo son simpáticos sin más, sino que los hay con historias dignas de ser contadas.
Claire, la protagonista, tiene como objetivo llegar a la cima de la montaña en busca del único punto con cobertura móvil de todo el archipiélago. Porque tenía que haber un fin a todo esto. A Short Hike antepone el viaje al destino. Desprende una devoción por el camino vivido que pocas veces he visto plasmado con tanta sinceridad en un videojuego. De hecho, hace hincapié en que no importa no haber llegado, sino lo que se ha avanzado. A veces utilizamos la palabra fracaso muy a la ligera. Y pese a todo esto, Claire llega a la cima y recibe la esperada llamada. Y vale la pena.
Como colofón, desandamos el camino planeando alrededor de las cordilleras escaladas, los senderos pateados y los ríos cruzados. Como esos evocadores saltos al vacío de Grow Home. Llegar a casa y tomarse un descanso merecido después del mejor día del verano.
2018
Minit es sobre todo un ejercicio de diseño. La premisa parte de que cada partida dura 60 segundos improrrogables desde que se reaparece en el punto de partida. Calcando la estructura de los primeros Zeldas de vista cenital, Minit hace palpables las técnicas de diseño básico sobre las que todo videojuego crece. La inmediatez obligada hace que percibamos rápidamente qué desbloquea qué nuevos caminos. Una sensación que aparece en casi cualquier título con un mínimo de exploración, pero que aquí es más palpable y obvia. Quizás queriendo decir que a menudo los videojuegos se andan con demasiadas complicaciones, que en cualquier sitio hay demasiada paja.
Uno llega a relacionarse con la isla que sirve como escenario de la aventura como se relacionaba con aquella primera Hyrule. Aprendiendo cada uno de sus rincones y devorando cada uno de sus secretos. En Minit, el valor del tiempo cobra más sentido que nunca, y la gracia de su entorno hace que cada minuto invertido suela valer la pena. Una pena la cobardía de su tramo final.
Uno llega a relacionarse con la isla que sirve como escenario de la aventura como se relacionaba con aquella primera Hyrule. Aprendiendo cada uno de sus rincones y devorando cada uno de sus secretos. En Minit, el valor del tiempo cobra más sentido que nunca, y la gracia de su entorno hace que cada minuto invertido suela valer la pena. Una pena la cobardía de su tramo final.
2014
Ante el melodrama y pretendida madurez de otras obras antibélicas que se acercan a la guerra desde una exploración de la violencia y la gamificación, This War of Mine se aproxima al conflicto bélico desde la simple gestión de recursos. Escasez en un género que normalmente permite y empuja a la maximización y la abundancia. Todo para hablar, no tanto de las penurias de la guerra, pues no se regodea en la pérdida o el anhelo de tiempos pasados, sino de la inexistencia del largo plazo en estas. En este tipo de conflictos solo importa el ahora, el ayer es una losa y el mañana no se da por hecho. Por mucho que se intente la planificación, en pocas ocasiones existe la comodidad, y cuando esta se obtiene es a costa de tomar muchos riesgos o a través de acciones indecorosas. Con el paso de los días, y como ocurre en todo juego relacionado con la estrategia o la gestión de recursos, se cae en la cuenta de la existencia de un sistema finito detrás del constructo. Pero se me ocurren pocos sistemas resueltos con más sencillez y acierto que los de la obra de 11 bit Studio.
2019
La manera en que Bleak Sword hace acopio, ya no solo de la estética, sino de la limitación de espacio de ciertos juegos de Spectrum es brillante. La abstracción con la que el jugador se enfrentaba al teclado del Spectrum y la tosquedad de movimiento de aquellos avatares chocan aquí con la inmediatez táctil y la fluidez de todo cuanto hay en pantalla. 30 años de avance tecnológico que se difuminan a través del deslizar del dedo por la pantalla.
Aquellos títulos, con Nightshade (prodigio técnico de los hermanos Stamper, futura Rare) como máximo representante, simulaban las tres dimensiones desde la vista isométrica. Sus entornos eran reducidos y de navegación lenta por imposición tecnológica. Bleak Sword toma escenarios similares a aquellas mazmorras para convertirlas en arenas de combate en las que dar espadazos a hordas de enemigos. Un entorno reducidísimo que gestionar más como en Devil Daggers que como en el último God of War.
Lo curioso es que afronta su pequeño ring ofreciendo un cheque en blanco a la movilidad. El movimiento del avatar no es del todo preciso, pues solo se da con volteretas que cubren cierto espacio de terreno. Pero da igual, porque en la mayoría de juegos con un sistema de esquivas el jugador acaba reduciendo su movimiento a saltitos y volteretas. Bleak Sword castiga el abuso del ataque y no da demasiada recompensa al bloqueo, pero no pone límites al desplazamiento. Esto convierte un entorno a priori restringido en uno para la libertad y el aprovechamiento espacial.
Es una pena que esta manga ancha le reste una profundidad que el juego intenta suplantar con una variedad de enemigos y escenarios que pierde fuelle conforme pasan los niveles. Hay ideas (sobre todo ambientales) interesantes en la primera mitad que se olvidan del todo en la segunda. Y, sin embargo, me sale perdonarle esta falta de enfoque por demostrar que hay buenos videojuegos creados con el dispositivo móvil en mente. Valida una plataforma injustamente denostada.
Aquellos títulos, con Nightshade (prodigio técnico de los hermanos Stamper, futura Rare) como máximo representante, simulaban las tres dimensiones desde la vista isométrica. Sus entornos eran reducidos y de navegación lenta por imposición tecnológica. Bleak Sword toma escenarios similares a aquellas mazmorras para convertirlas en arenas de combate en las que dar espadazos a hordas de enemigos. Un entorno reducidísimo que gestionar más como en Devil Daggers que como en el último God of War.
Lo curioso es que afronta su pequeño ring ofreciendo un cheque en blanco a la movilidad. El movimiento del avatar no es del todo preciso, pues solo se da con volteretas que cubren cierto espacio de terreno. Pero da igual, porque en la mayoría de juegos con un sistema de esquivas el jugador acaba reduciendo su movimiento a saltitos y volteretas. Bleak Sword castiga el abuso del ataque y no da demasiada recompensa al bloqueo, pero no pone límites al desplazamiento. Esto convierte un entorno a priori restringido en uno para la libertad y el aprovechamiento espacial.
Es una pena que esta manga ancha le reste una profundidad que el juego intenta suplantar con una variedad de enemigos y escenarios que pierde fuelle conforme pasan los niveles. Hay ideas (sobre todo ambientales) interesantes en la primera mitad que se olvidan del todo en la segunda. Y, sin embargo, me sale perdonarle esta falta de enfoque por demostrar que hay buenos videojuegos creados con el dispositivo móvil en mente. Valida una plataforma injustamente denostada.
Normalmente defiendo que las obras se comprometan con sus ideas, pero en el caso de Hellblade, hacer que todo orbite alrededor de la enfermedad mental de Senua juega en su contra.
Cada partícula que conforma el juego está estrechamente relacionada a la condición psicótica de la protagonista. Las condiciones físicas del escenario cambian según su estado de crisis. Luchamos contra enemigos que encarnan sus miedos. Vemos formas dibujadas en el escenario como una persona que padece psicosis ve rostros en las paredes.
Esto, que no es negativo per sé, está apuntalado por un despliegue técnico abrumador. Uno utilizado completamente para comunicar y no para adornar.
Por momentos Senua's Sacriface consigue transmitir toda su documentación y trabajo previos a través de su apartado gráfico y su sonido 3D, dejando secuencias de angustia sobrecogedora. Tanto, que me han hecho dudar a lo largo de toda la aventura si terminaría perdonando que durante la mayoría del tiempo se dedique a traducir la psicosis en ejercicios ramplones para continuar avanzando.
Idea que se cae cuando se es consciente de que por mucha tensión y angustia que experimente el jugador, jamás se acercará a las sensaciones de un paciente real. Ni siquiera la polémica decisión de resetear la partida si se muere demasiado, que valoro como uno de los puntos más acertados de la obra, consigue llegar a comunicar miedo a la pérdida real. Haciendo que en la balanza pese más el hecho de haber utilizado una enfermedad mental como herramienta y no el intento de dar a conocer y sensibilizar.
El horrendo final del juego acaba dejando claro que esto es simple mal gusto. Ni desconocimiento ni banalización, simplemente incompetencia a la hora de traducir el delicado tema de la psicosis (enfermedad mental) a un videojuego por falta de sensibilidad artística. Si Hellblade no tratase abiertamente sobre esta enfermedad, sería un juego de terror psicológico más o menos decente. Pero acaba siendo exposición de un tema delicado envuelto en un videojuego (y su connotación lúdica) por conveniencia.
Cada partícula que conforma el juego está estrechamente relacionada a la condición psicótica de la protagonista. Las condiciones físicas del escenario cambian según su estado de crisis. Luchamos contra enemigos que encarnan sus miedos. Vemos formas dibujadas en el escenario como una persona que padece psicosis ve rostros en las paredes.
Esto, que no es negativo per sé, está apuntalado por un despliegue técnico abrumador. Uno utilizado completamente para comunicar y no para adornar.
Por momentos Senua's Sacriface consigue transmitir toda su documentación y trabajo previos a través de su apartado gráfico y su sonido 3D, dejando secuencias de angustia sobrecogedora. Tanto, que me han hecho dudar a lo largo de toda la aventura si terminaría perdonando que durante la mayoría del tiempo se dedique a traducir la psicosis en ejercicios ramplones para continuar avanzando.
Idea que se cae cuando se es consciente de que por mucha tensión y angustia que experimente el jugador, jamás se acercará a las sensaciones de un paciente real. Ni siquiera la polémica decisión de resetear la partida si se muere demasiado, que valoro como uno de los puntos más acertados de la obra, consigue llegar a comunicar miedo a la pérdida real. Haciendo que en la balanza pese más el hecho de haber utilizado una enfermedad mental como herramienta y no el intento de dar a conocer y sensibilizar.
El horrendo final del juego acaba dejando claro que esto es simple mal gusto. Ni desconocimiento ni banalización, simplemente incompetencia a la hora de traducir el delicado tema de la psicosis (enfermedad mental) a un videojuego por falta de sensibilidad artística. Si Hellblade no tratase abiertamente sobre esta enfermedad, sería un juego de terror psicológico más o menos decente. Pero acaba siendo exposición de un tema delicado envuelto en un videojuego (y su connotación lúdica) por conveniencia.
2014
Hohokum es un juego que empeora en la memoria. Esto no quiere decir que el pensamiento reposado haga mella en el valor general del conjunto, sino que ningún recuerdo hace justicia a su virtuosa inmediatez sensorial.
Con razón manejamos a una especie de gusano cuyo punto interactivo es un ojo que hace las veces de cabeza. Un ojo es la representación más intuitiva de los sentidos a través de los cuales nos relacionamos con el mundo, y Hohokum es esta interacción primaria en estado puro. Esa faceta de los videojuegos a la que solemos referirnos como tactilidad pero a la que se llega a través de la vista, el oído y el propio tacto, y con la cual Hohokum puebla cada uno de los rincones de sus ricos y diversos parajes.
En medio de un bache en mi relación con los videojuegos, algo así me reconcilia con lo que entiendo es la esencia del medio. Su infinita inspiración para guiar al jugador desde la curiosidad, el jugueteo y el simple placer estético pone de buen humor al más pintado.
Con razón manejamos a una especie de gusano cuyo punto interactivo es un ojo que hace las veces de cabeza. Un ojo es la representación más intuitiva de los sentidos a través de los cuales nos relacionamos con el mundo, y Hohokum es esta interacción primaria en estado puro. Esa faceta de los videojuegos a la que solemos referirnos como tactilidad pero a la que se llega a través de la vista, el oído y el propio tacto, y con la cual Hohokum puebla cada uno de los rincones de sus ricos y diversos parajes.
En medio de un bache en mi relación con los videojuegos, algo así me reconcilia con lo que entiendo es la esencia del medio. Su infinita inspiración para guiar al jugador desde la curiosidad, el jugueteo y el simple placer estético pone de buen humor al más pintado.
2018
The Gardens Between pasa de puntillas por todos los terrenos que pisa. Desprende un conformismo doloroso de ver en un juego de su tamaño y enfoque.
El juego es un recorrido por los recuerdos de dos niños/preadolescentes que son vecinos. Cada nivel equivale a un momento compartido: tardes jugando videojuegos, el rescate de una chaqueta que se precipita por las alcantarillas trastos y garabatos esparcidos por una casa-árbol… Y como son recuerdos que pertenecen a la infancia, todo coge un tinte aventuresco que la memoria magnifica.
La mecánica central es la capacidad de moldear el paso del tiempo en estos recuerdos. Caminar hacia la derecha hace avanzar el tiempo y hacia la izquierda retrocederlo.
Y esto es lo único nuevo que aporta The Gardens Between. Una mecánica que llama la atención sobre la impasibilidad del paso del tiempo y cómo solo puede ser alterado en nuestros recuerdos y pensamientos.
Sobra decir que simbolizar no es sinónimo de hacer las cosas bien. La obviedad de esta metáfora no la hace mala per sé, pero sí la forma en que se hace uso de ella. The Gardens Between la utiliza como herramienta para resolver acertijos, puzles o ejercicios cuyo ingenio se desvanece un segundo después de dar con su solución. Son lo suficientemente intrincados como para que resolverlos dé satisfacción, pero detrás no hay nada más. Más vagos y simplones que curiosos.
¿El resto? Enviromental storytelling del más barato que te puedan tirar a la cara. Los niveles son GIFs animados en los que los objetos se mueven y la acción sucede sin que a nadie le importe. No hay significación alguna en lo que vemos o hacemos más allá de un espectáculo visual vacío y ni siquiera tan espectacular. Transmite más la imagen que aparece resumiendo el recuerdo al final de cada nivel que el nivel en sí. La misión en estos es llevar una bola de luz hasta lo alto de una colina -solo en un nivel vamos hacia abajo-. Porque algún objetivo habrá que cumplir para ir viendo las “historietas” pasar.
Hay obras que no tienen nada que decir, que existen por capricho o por inercia. Pero The Gardens Between sí pretendía contar una experiencia, por lo que parece, personal. Y encontró una manera interesante de transmitirla. Pero se queda ahí. No es que sea una buena idea mal ejecutada, es que es una idea aún por ejecutar. Ni siquiera lo llega a intentar.
El juego es un recorrido por los recuerdos de dos niños/preadolescentes que son vecinos. Cada nivel equivale a un momento compartido: tardes jugando videojuegos, el rescate de una chaqueta que se precipita por las alcantarillas trastos y garabatos esparcidos por una casa-árbol… Y como son recuerdos que pertenecen a la infancia, todo coge un tinte aventuresco que la memoria magnifica.
La mecánica central es la capacidad de moldear el paso del tiempo en estos recuerdos. Caminar hacia la derecha hace avanzar el tiempo y hacia la izquierda retrocederlo.
Y esto es lo único nuevo que aporta The Gardens Between. Una mecánica que llama la atención sobre la impasibilidad del paso del tiempo y cómo solo puede ser alterado en nuestros recuerdos y pensamientos.
Sobra decir que simbolizar no es sinónimo de hacer las cosas bien. La obviedad de esta metáfora no la hace mala per sé, pero sí la forma en que se hace uso de ella. The Gardens Between la utiliza como herramienta para resolver acertijos, puzles o ejercicios cuyo ingenio se desvanece un segundo después de dar con su solución. Son lo suficientemente intrincados como para que resolverlos dé satisfacción, pero detrás no hay nada más. Más vagos y simplones que curiosos.
¿El resto? Enviromental storytelling del más barato que te puedan tirar a la cara. Los niveles son GIFs animados en los que los objetos se mueven y la acción sucede sin que a nadie le importe. No hay significación alguna en lo que vemos o hacemos más allá de un espectáculo visual vacío y ni siquiera tan espectacular. Transmite más la imagen que aparece resumiendo el recuerdo al final de cada nivel que el nivel en sí. La misión en estos es llevar una bola de luz hasta lo alto de una colina -solo en un nivel vamos hacia abajo-. Porque algún objetivo habrá que cumplir para ir viendo las “historietas” pasar.
Hay obras que no tienen nada que decir, que existen por capricho o por inercia. Pero The Gardens Between sí pretendía contar una experiencia, por lo que parece, personal. Y encontró una manera interesante de transmitirla. Pero se queda ahí. No es que sea una buena idea mal ejecutada, es que es una idea aún por ejecutar. Ni siquiera lo llega a intentar.
1994
Fuera de los Super Mario principales, los plataformas de Nintendo son juegos de enfoque. De presentar ideas y exprimir las mismas de forma continua, ya sea en forma de mecánicas, arquitecturas u obstáculos que inviten a jugar de formas diferentes. Este remake del Donkey Kong original para Game Boy me recordó inmediatamente al reciente Captain Toad Treasure Tracker por construir escenarios pequeños que se solucionan más que se superan. Cada vez que se comienza un nivel la pregunta es: ¿Dónde está la llave y como la llevo a esta cerradura? Al igual que en el juego de la seta cabezona es: ¿Como llego hasta la estrella?
Mientras que este último tenía una premisa más atractiva, pues juega con la idea de que no existe el salto y construye así sus minimundos, la magnífica ejecución del primero me hace pensar en lo lejos que se quedó el Capitán Hongo de lo que podría haber sido. Siendo un plataformas que por concepción (juego para una portátil muy recortada en lo técnico) invita a pensar en niveles planos con soluciones marcadas, su salto (que, aunque pesado admite diferentes combinaciones para saltar más alto y lejos) y posibilidades a la hora de alterar el escenario permiten que se convierta en un juego dado a la creatividad del jugador muy por encima de lo esperado. Es un título que no cuenta con una idea desdeñable y que solo deja que desear en las fases intermedias y finales de cada una de sus stages, algo ya típico en Nintendo.
Mientras que este último tenía una premisa más atractiva, pues juega con la idea de que no existe el salto y construye así sus minimundos, la magnífica ejecución del primero me hace pensar en lo lejos que se quedó el Capitán Hongo de lo que podría haber sido. Siendo un plataformas que por concepción (juego para una portátil muy recortada en lo técnico) invita a pensar en niveles planos con soluciones marcadas, su salto (que, aunque pesado admite diferentes combinaciones para saltar más alto y lejos) y posibilidades a la hora de alterar el escenario permiten que se convierta en un juego dado a la creatividad del jugador muy por encima de lo esperado. Es un título que no cuenta con una idea desdeñable y que solo deja que desear en las fases intermedias y finales de cada una de sus stages, algo ya típico en Nintendo.
2016
Siendo tan pretendidamente críptico en lo narrativo, su mundo es uno que se lee como un libro abierto. Línea recta de la que nos desviamos frecuentemente para obtener siempre la misma recompensa.
Me gusta que sus mecánicas de combate exijan timing, pero su diseño no anima a explotar ninguna de ellas. Duele lo poco inspirado que se siente todo.
Me gusta que sus mecánicas de combate exijan timing, pero su diseño no anima a explotar ninguna de ellas. Duele lo poco inspirado que se siente todo.
2018
"El principal halago que se le hace a Marvel’s Spider-Man — que coincide con la vara de medir con la que se juzga cualquier juego de superhéroes — es que te hace sentir como el propio Spider-Man. Pero el juego también te hace sentir que eres un repartidor de Glovo o que estás buscando a Wally en ejercicios mucho menos apasionantes y, quepa decirlo, menos discutidos. Claro que las mejores partes del título vienen de la mano de ponerte en la piel del superhéroe, pero lo relevante no está en sentirte Spider-Man, sino en navegar enormes espacios haciendo un uso cada vez más fluido del impulso y la inercia utilizando la arquitectura como recurso y el aire como vía de expresión".
Review completa en: https://sanchezoide.medium.com/marvels-spider-man-por-la-v%C3%ADa-r%C3%A1pida-6c46f8fdbb56
Review completa en: https://sanchezoide.medium.com/marvels-spider-man-por-la-v%C3%ADa-r%C3%A1pida-6c46f8fdbb56
2019
Tengo demasiados problemas con el diseño y enfoque general de los metroidvania modernos como para explicarlo aquí. Para resumir, diré que muchos están enamorados de la construcción de su mundo y es ahí donde ponen su énfasis, pero lo terminan despojando de cualquier peso a cambio de otorgar esa sensación de progresión a la que parece que está condenada el género. Los metroidvanias son los reyes del backtracking, y no hay cosa que me desapegue más que revisitar camino andado y parecer una tanqueta indestructible en escenarios que antes existían para ser hostiles. El fenómeno es algo común al videojuego de aventuras/acción en general, pero aquí se hace más obsceno e incoherente que en ningún otro sitio.
Blasphemous esquiva esta sensación haciendo que, por mucha mejora que obtengamos, El Penitente nunca parezca un superhéroe. Si la principal enmienda del protagonista es cargar con la culpa de todo prójimo lo lógico es que nos movamos con relativa lentitud, nos cueste dar espadazos y seamos más bien toscos. Esto se mantiene más o menos de principio a fin de la aventura. Nuestra espada se llama Mea Culpa y al desplazarnos la sostenemos como quien arrastra un objeto pesado que se resigna a intentar levantar del suelo. Pocos detalles más obvios se me ocurren.
Cvstodia, el enclave donde se desarrolla Blasphemous, pesa más que la Hallownest de Hollow Knight porque, aunque también fía gran parte de la construcción de su mundo al lore y apartado artístico, no confía en él para aguantar toda la carga narrativa de sus escenarios.
Con todo, no puedo elevar a Blasphemous porque la representación de su penitencia personal es algo pueril. Da igual las capas que se superpongan porque debajo de todas ellas hay un plataformas en dos dimensiones con combate en el cual nos hacemos más fuertes a medida que avanzamos a pesar de ser contraindicativo por los pecados ajenos y propios que vamos asumiendo por el camino. La intrahistoria del juego tiene su propia excusa para esto, pero perdonadme si ir dando brincos por ahí no me resulta la forma más acertada para enfrentar el pesar religioso de toda la humanidad.
A nivel personal, Blasphemous me interesa más que sus similares por la cultura a la que pertenezco y cómo esta forma parte de las conductas y formas de afrontar la vida de algunos de mis seres más queridos, pero sólo hace las cosas un poquitín mejor que la media.
Blasphemous esquiva esta sensación haciendo que, por mucha mejora que obtengamos, El Penitente nunca parezca un superhéroe. Si la principal enmienda del protagonista es cargar con la culpa de todo prójimo lo lógico es que nos movamos con relativa lentitud, nos cueste dar espadazos y seamos más bien toscos. Esto se mantiene más o menos de principio a fin de la aventura. Nuestra espada se llama Mea Culpa y al desplazarnos la sostenemos como quien arrastra un objeto pesado que se resigna a intentar levantar del suelo. Pocos detalles más obvios se me ocurren.
Cvstodia, el enclave donde se desarrolla Blasphemous, pesa más que la Hallownest de Hollow Knight porque, aunque también fía gran parte de la construcción de su mundo al lore y apartado artístico, no confía en él para aguantar toda la carga narrativa de sus escenarios.
Con todo, no puedo elevar a Blasphemous porque la representación de su penitencia personal es algo pueril. Da igual las capas que se superpongan porque debajo de todas ellas hay un plataformas en dos dimensiones con combate en el cual nos hacemos más fuertes a medida que avanzamos a pesar de ser contraindicativo por los pecados ajenos y propios que vamos asumiendo por el camino. La intrahistoria del juego tiene su propia excusa para esto, pero perdonadme si ir dando brincos por ahí no me resulta la forma más acertada para enfrentar el pesar religioso de toda la humanidad.
A nivel personal, Blasphemous me interesa más que sus similares por la cultura a la que pertenezco y cómo esta forma parte de las conductas y formas de afrontar la vida de algunos de mis seres más queridos, pero sólo hace las cosas un poquitín mejor que la media.
2018
Me cuesta pensar en algo más blando e insulso que Florence. Ni la excusa de la levedad con la que se digieren sus cuarenta minutos de exposición lo redimen. No si en ese tiempo solo da lugar a sugerir vagamente que de toda relación tejida se extrae valor. Cosa que hace con un ventajismo repugnante si se me pregunta.
Florence es la nada absoluta, sucede ante tus ojos y dedos como una de estas viñetas de crítica ramplona que tanto se estilan en muros de Facebook, pero esta vez con animación y aliño a la Mr. Wonderful. Es videojuego porque le pareció que ser cómic era conformista, y hace alarde de cada gimmick jugable que introduce como si así sofisticara su lenguaje. En realidad, es todo lo contrario.
Le concedo quizás un par de buenas alegorías en sus ‘conversaciones’. El recurso más reconocido de Florence es convertir las escenas de diálogo en bocadillos que construimos colocando piezas de puzle. Cuanto más avanza la relación entre protagonistas, menos fragmentos tienen las palabras, hasta que el beso de la tercera cita es una pieza única. Un año más tarde, durante la discusión que rompe el noviazgo, también los bocadillos constan de sólo una pieza, pues los reproches nacen solos. Bien ahí.
Llegado un punto en el que ya sabía que el juego me iba a disgustar, aparece un detalle que me hace detestarlo. Al inicio de la relación entre Florence ,la prota, y Khris; el tío hindú del violín, skater, jugador de cricket; este último decide mudarse con su nuevo amor. En el proceso se nos pone en una tesitura interesante, teniendo que decidir en nuestra nueva casa qué objetos permanecen y cuáles son sustituidos por los del chico. Fue la escena en la que más tiempo invertí porque realmente te hace ponerte por un momento en la piel de alguien a quien apenas conoces. ¿Será muy importante Ganesha y la religión para él? ¿Tabla de skate o pala de cricket? ¿Tocadiscos y vinilos o respeto la pila de libros de Florence? Todo para que llegue el final y tanto estantería como mueble de cocina estén colmados de los objetos que el propio juego ha tenido a bien poner ahí. Ya no es que Florence no tenga nada que contar, es que le da completamente igual si hay alguien prestando atención al otro lado. Prefiere vomitar su inocuo mensaje mientras se vanagloria en su pretendida interacción y su charming aestethic.
Florence es la nada absoluta, sucede ante tus ojos y dedos como una de estas viñetas de crítica ramplona que tanto se estilan en muros de Facebook, pero esta vez con animación y aliño a la Mr. Wonderful. Es videojuego porque le pareció que ser cómic era conformista, y hace alarde de cada gimmick jugable que introduce como si así sofisticara su lenguaje. En realidad, es todo lo contrario.
Le concedo quizás un par de buenas alegorías en sus ‘conversaciones’. El recurso más reconocido de Florence es convertir las escenas de diálogo en bocadillos que construimos colocando piezas de puzle. Cuanto más avanza la relación entre protagonistas, menos fragmentos tienen las palabras, hasta que el beso de la tercera cita es una pieza única. Un año más tarde, durante la discusión que rompe el noviazgo, también los bocadillos constan de sólo una pieza, pues los reproches nacen solos. Bien ahí.
Llegado un punto en el que ya sabía que el juego me iba a disgustar, aparece un detalle que me hace detestarlo. Al inicio de la relación entre Florence ,la prota, y Khris; el tío hindú del violín, skater, jugador de cricket; este último decide mudarse con su nuevo amor. En el proceso se nos pone en una tesitura interesante, teniendo que decidir en nuestra nueva casa qué objetos permanecen y cuáles son sustituidos por los del chico. Fue la escena en la que más tiempo invertí porque realmente te hace ponerte por un momento en la piel de alguien a quien apenas conoces. ¿Será muy importante Ganesha y la religión para él? ¿Tabla de skate o pala de cricket? ¿Tocadiscos y vinilos o respeto la pila de libros de Florence? Todo para que llegue el final y tanto estantería como mueble de cocina estén colmados de los objetos que el propio juego ha tenido a bien poner ahí. Ya no es que Florence no tenga nada que contar, es que le da completamente igual si hay alguien prestando atención al otro lado. Prefiere vomitar su inocuo mensaje mientras se vanagloria en su pretendida interacción y su charming aestethic.